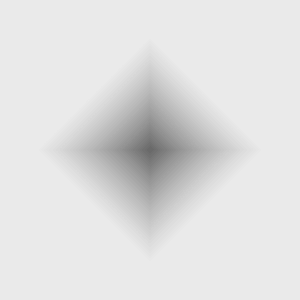Temas en tendencia
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
El día en que la ciencia hizo reales los milagros
En el invierno de 1922, la sala de diabéticos infantiles del Hospital General de Toronto era un lugar de silenciosa desesperación. Cincuenta o más camas alineaban la larga habitación, cada una con un niño con diabetes tipo 1.
Una mañana de enero, un pequeño equipo de investigadores entró llevando frascos de un líquido claro y recién purificado. Frederick Banting, Charles Best, James Collip y sus colegas habían pasado el año anterior extrayendo y refinando una hormona en un laboratorio reducido de la Universidad de Toronto. Lo llamaban insulina.
Se movieron de cama en cama, nadie sabía con certeza si funcionaría en humanos; Las pruebas en animales habían sido prometedoras, pero este era el momento de la verdad.
Cuando llegaron al último niño inconsciente y presionaron el desatascador, ocurrió algo asombroso al fondo de la sala. El primer niño al que le habían inyectado (Leonard Thompson, de 14 años), se movió, abrió los ojos y miró a su alrededor confundido. Minutos después, otro se incorporó. Luego otro. Uno a uno, los niños empezaron a despertarse, el color volviendo a sus rostros, pidiendo agua, comida, para sus madres.
La habitación, que había estado cargada de dolor, de repente resonó con jadeos, risas y padres sollozando que no podían creer lo que veían. La vida volvía de golpe.
Ese mismo año, Banting, Best y Collip decidieron ceder la patente de la insulina a la Universidad de Toronto por un dólar cada uno.
Se negaron a beneficiarse de su descubrimiento, diciendo que pertenecía a todos los niños, en todas partes, que de otro modo tendrían que enfrentar las mismas camas y el mismo destino

Populares
Ranking
Favoritas